jueves, 13 de abril de 2017
Otro y el mismo Crespo
Otro
y el mismo Crespo
Ángel
Crespo, La voluntad de perdurar.
Poemas 1949-1964 (edición de Jordi Doce). Badajoz, Fundación Ortega Muñoz,
2016.
JOSÉ LUIS GÓMEZ
TORÉ
En 2015 aparecía, en edición de Esther Ramón, Poemas últimos, libro que recogía el tramo
final de la obra de Ángel Crespo, los poemarios Ocupación del fuego e Iniciación
a la sombra. Es, desde luego, una buena noticia que dos de las voces más
interesantes del actual panorama español, como son la citada autora y Jordi
Doce, hayan vuelto los ojos a una figura que, pese a su importancia, no acaba
nunca de encontrar un definitivo acomodo en las siempre discutibles listas que
conforman nuestro canon literario. La primera lectura, con todo, de ambos
volúmenes podría hacernos creer que estamos ante estéticas muy distintas, casi
ante dos poetas diferentes, como si entre el primer Crespo y el último se
hubiese dado una evolución radical. Los poemas recogidos en La voluntad de perdurar nos muestran a
un poeta enamorado de las presencias concretas de las cosas, incluso de sus
nombres (como luego destacaré), un poeta con cierto aire ruralista (que
recuerda vagamente a autores del momento como Claudio Rodríguez o el casi
olvidado Eladio Cabañero), en el que no faltan los ecos de la poesía social.
Por el contrario, los poemas últimos parecen haber disuelto, con la proximidad
de la muerte, todo lazo con el mundo visible. Fuego y sombra se convierten así
en símbolos rectores de un continuado despojarse, en el que todas las formas
que fascinaban al joven Crespo parecen desdibujarse ante los ojos del poeta
maduro, que mira ya desde la otra ribera. Se podría decir que aquí se traza un
camino desde el realismo al simbolismo más extremo si no fuera porque en
seguida percibimos lo tramposo de tales clasificaciones. El último Crespo no
niega lo real, sino que, por el contrario, persigue ampliar la percepción de lo
que comúnmente llamamos realidad. Asimismo, los animales, las plantas, las
figuras humanas de los primeros poemas no pueden negar su evidente carga
simbólica, si es que no escoran hacia el terreno de la alegoría, como señala
con acierto Jordi Doce en su prólogo, lo que no sorprende en un poeta fascinado
por la cultura medieval.
Pese al contraste entre esos dos tramos,
inicial y final, de la trayectoria poética de Crespo, es posible rastrear una
unidad, el impulso de una misma búsqueda, que se cifra tal vez en la voluntad
de perdurar que da título a esta antología, que es asimismo voluntad de sentido,
de iluminación ante una realidad esquiva. La imaginación (una palabra que Doce
se encarga de recalcar en su lúcido prólogo y que es un concepto clave de la
poética crespiana) no está reñida con la contemplación: se diría que el autor
de Una lengua emerge es capaz de
mirar y soñar a la vez, de soñar con los ojos bien abiertos. Así escribe el
antólogo: “La percepción se alimenta del mundo para rehacerlo imaginativamente;
el mundo se ofrece a la percepción para reconocerse y tomar conciencia de sí”.
Hay, así, un camino de ida y vuelta entre el yo y el mundo, mundo humanizado a
través de la pupila del poeta, que no puede ignorar, sin embargo, la alteridad
radical de lo no humano, aquello que probablemente ninguna civilización logrará
domar, aunque, lamentablemente, sí podemos destruir. De “hilozoísmo” habla
Jordi Doce para explicar esa convicción de que la naturaleza esconde un impulso
unitario, el germen creador de una materia activa de la que emergen todas las
formas y al que volverán todas (de ahí el fuego, la sombra que, en los poemas
últimos, son preludio de esa última noche, del centro custodiado de un misterio).
Una naturaleza en continua metamorfosis, por tanto, que vuelve a conectar el
primer y el último Crespo: si aquí están ausentes las lecturas alquímicas que
serán tan importantes en el mundo simbólico del escritor, no falta, sin
embargo, la convicción, compartida por la alquimia, de que el mundo no está
terminado, de que hay fuerzas en continua ebullición, y una de ellas, y no la
menos importante, la imaginación creadora que devuelve la mirada a las cosas
que nos rodean: “Todas las cosas tienen/ ojos para mirarnos,/ lengua para
decirnos,/ dientes para mordernos./ Vamos andando igual que si nadie nos
viese,/ pero las cosas nos están mirando”.
El poeta siente, como un nuevo Anteo, la
necesidad de entrar en contacto con la tierra, de responder con gratitud a los
dones del mundo: “Del pan que no he comido me arrepiento:/ del que había en las
manos abiertas de la tarde”. Esa hambre de realidad es también un hambre de
nombres, del nombre exacto de las cosas, pero no al modo esencialista de Juan
Ramón. Los nombres que se anhelan son vocablos precisos, que den fe de lo uno y
lo diverso, como la enumeración que encontramos en “Jardín botánico”: “El
fresno y la catalpa,/ de perpendiculares/ y alienadas semillas,/ la
jeringuilla, con sus hojas/ finamente cortadas;/ con el arce negundo,/ el
libocedro, el arce abigarrado,/ el tilo, la maclura, el comedido/ árbol de los
escudos,/ el gris almez, el lodoñero […]”. Como dijera Steven White en relación
al nicaragüense Pablo Antonio Cuadra, de lo que se trata en cierto modo es de
preservar esa “biodiversidad lingüística” que el mundo urbano estaba haciendo
desaparecer ya a marchas forzadas en el momento en que se escriben estos poemas
(y que se trata de un proceso que parece casi irreversible en nuestros días).
Para evitar confusiones, conviene destacar que
no hay rastro aquí de bucolismo ni de locus
amoenus. Nos encontramos con una naturaleza solo aparentemente domesticada,
como nos muestra uno de los mejores poemas de la antología, “El lobo”, en el
que también se evidencia que esa animalidad amenazante late también, como un
deseo, en el corazón humano: “aquel aullido y miedo deseados/ que me robaba el
lobo”. Y es que tampoco se trata de una naturaleza falsamente virgen, pues la
huella de los hombres y mujeres que pisaron el suelo y que ahora yacen bajo esa
misma tierra resulta imposible de borrar, como leemos en el primer poema del
libro, “Junio feliz”, que se inicia con versos reveladores (“Junio feliz/ entre
los vivos y los muertos”) y que concluye así: “Junio, dispuesto ahora por este
hombre ya muerto y su caballo/ y por esta mujer,/ que atraviesa mi lengua con
la aguja/ de sujetarse el pelo”. Esa pulsión de Anteo ya citada no es ajena por
tanto a una labor de duelo, de memoria, que une a los que vendrán y a los que
fueron y que deja entrever un imperativo ético de justicia social: “El pan
moreno sabe a tierra negra/ bajo la cual hay muertos, sumergidos”.
Jordi Doce no oculta en su prólogo un cierto
empeño reivindicativo en recuperar un Crespo de cuerpo entero. Doce, con buen
criterio, se niega a ver en esta primera etapa solo una suerte de prehistoria,
unos tanteos primerizos que el Crespo maduro habría dejado atrás. Por el
contrario, la selección que aquí encontramos nos muestra a un poeta que no solo
preludia buena parte de las obsesiones que se harán más visibles en su
escritura posterior, sino que es ya un escritor muy consciente de la capacidad
iluminadora de las palabras, de la necesidad de dialogar con el misterio del
mundo. Esta antología nos ayuda a comprender mejor la búsqueda crespiana sin
renunciar a unos comienzos menos titubeantes de lo que parecería en una primera
lectura. “Perseguir este pájaro es difícil”, leemos en “La tarde: el pájaro”,
y, en efecto, esa búsqueda nace con la conciencia de lo difícil, de una
exigencia que es también esa “voluntad de lo frágil/ frente a la tozudez
hermosa de lo duro”. Exigencia que, de
nuevo, une con un hilo común estos poemas primeros y los últimos.
(Reseña aparecida en el número 121-122 de la revista Turia, marzo-mayo de 2017, págs. 456-458)
Etiquetas:
Ángel Crespo,
Esther Ramón,
Jordi Doce,
reseñas,
revistas,
Turia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


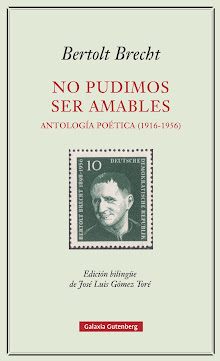






























2 comentarios:
Muy bueña reseña.
Muchas gracias, Alfredo, por tu comentario...
Publicar un comentario