lunes, 7 de agosto de 2017
La niñez como utopía. A propósito de un libro de Amalia Iglesias
LA NIÑEZ COMO
UTOPÍA. A PROPÓSITO DE TÓTEM
ESPANTAPÁJAROS DE AMALIA IGLESIAS SERNA
En el título, Tótem espantapájaros, parece esconderse
una suerte de oxímoron, puesto que el tótem nos lleva al ámbito de lo sagrado,
de la ritualización de la experiencia, de lo que está más allá de lo humano,
mientras que la palabra espantapájaros se sitúa más bien en el territorio de lo
grotesco, de lo ridículo, del espantajo que intenta, en vano, imitar nuestra
figura. Y es que las formas que dibujan los poemas de Amalia Iglesias,
“monigotes” como la misma autora los llama asumiendo conscientemente un
lenguaje infantil (la niñez es un referente simbólico importante en el libro),
esbozan el territorio de lo humano posible, nos dicen de alguna forma que la
humanidad es siempre proyecto. Rituales laicos que quieren escribir las letras
sobre un cuerpo –como la propia autora nos sugiere en una iluminadora
introducción— para inscribir en el cruce entre el logos y la carne, entre la corporalidad y su fantasma, el espacio
que nos es propio y que pareciera cada vez más amenazado: “Renacer./
Rehumanizar./ Volver a ser niños/ sin agujeros/ negros ni/ radiación/ de
fondo”.
Se trata, de
alguna forma, de fundar una sacralidad en la inmanencia del cuerpo, del amor,
de la vida que comienza una y otra vez en medio de tanta destrucción. Sin
embargo, lo sagrado, cuando renuncia a dogmas y nombres propios, no puede
comprarse a precio de saldo. El riesgo del artista moderno que se adentra en
estos ámbitos, es sucumbir al mito, convertirse en uno más de esos vendedores
de baratijas espirituales, de esos “chamanes de guardia”, como se dice en un
verso. De ahí que el tótem esté siempre a punto de transformarse en
espantapájaros. De ahí también que la figura pueda evocar en algún momento la
forma de una cruz, pero sin que sea posible retornar a las creencias de la
infancia (“Qué altares levantar ahora/ contra la tarde, a quién orar en/ esta noche extrema, si todos
los/ dioses arden como rastrojos/ al final de verano”). En este sentido, es
reveladora la anécdota que la autora cuenta en el texto inicial en prosa acerca
de un Crucificado que aterrorizaba a la niña que ella era entonces acabó tirando
al suelo. El Cristo se rompió en pedazo y, sin embargo, quedó intacta la cruz de
madera que sostenía la figura. La evocación de este hecho abre el territorio de
una sacralidad sin dios, una celebración de lo humano, que es también
nostalgia. Esa añoranza se esboza en las
siluetas vagamente antropomorfas de los caligramas: “En la pizarra cósmica de
los desesperados,/ donde no llega el dedo de Dios, abrir un hueco/ a la
esperanza, aunque sólo sea un garabato,/ una fisura de emergencia hacia el
futuro”.
La bellísima
edición de Abada nos muestra la página par negro sobre blanco con letras de
imprenta y, en la impar, como su reverso, blanco sobre negro, con letras que en
cierto modo imitan una caligrafía infantil, como frases escritas sobre una de
las viejas pizarras de la niñez. “Negro era el color de la utopía”, leemos en
el poema o fragmento LVIII, que alude a una afirmación de Adorno, pero que,
sobre todo, revela uno de lso núcleos centrales del dinamismo simbólico del
texto. No hay aquí una afirmación ingenua de la esperanza, sino una voluntad de
no resignarse, de encontrar un espacio posible donde respirar: “el blanco
buscaba en las tinieblas/ la puerta para salir al desconsuelo”. Pareciera haber
en ese juego un homenaje a Mallarmé, y a la vez un desmentido, una necesidad de
darle la vuelta (o, quién sabe, pensarlo hasta el final, como diría Celan): el
lenguaje poético se despliega con la libertad de su autonomía, pero no se
cierra sobre sí, afirma un mundo que hay que cuidar, que debe albergar las
vidas que vendrán. El gesto de escribir sobre un cuerpo, o más bien de crear
ese cuerpo con palabras, tiene así algo de ceremonia mágica, de acto
terapéutico, porque es preciso sanar demasiadas heridas. La lectura de los
textos revela una cierta tensión entre el ritmo versal y el modo en que se
organizan las palabras para dibujar los caligramas, como si algunos versos se
quebraran de repente, como si esa misma sensación de expectativa, mediante una
original técnica de encabalgamiento, evidenciara esa tensión utópica, el pulso
del deseo.
La poesía
muestra, de este modo, su voluntad de curación, de resistencia frente al poder
y sus desmanes: “Un verso al día para que broten/ las semillas hundidas en
nosotros”. No se trata de alentar sueños vacíos, porque “Puedes envolver tus
brazos en todas las banderas/ pero nadie va a traerte la tierra prometida”. Se
trata más bien de despertar lo dormido, lo olvidado, lo que todavía no ha
podido emerger entre tantas ruinas: poesía como ars vivendi, como infancia reconstruida, conscientemente adulta.
Niñez como utopía, como algo que pertenece más al futuro que al pasado: “Te
palpabas las trenzas/ para saber que iba a durar/ la infancia y el peso de los/
bolsillos de un puñado de/ piedras. Buscabas dentro el/ secreto que no
erosiona/ la mirada, algo que estaba/ sin estar más allá del invierno”.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


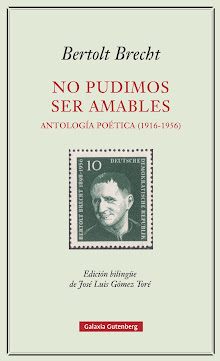






























No hay comentarios:
Publicar un comentario