Es cierto que, desde la Edad Moderna (Montaigne, a la cabeza) la escritura ha sido un espacio de investigación del propio yo, la fisura por la que se abre paso la penosa conquista de la libertad individual. Pero Montaigne, que descubre un territorio inesperado para la exploración de la propia conciencia, escribe de manera fragmentaria. En él está en germen todo esa nerviosismo del sujeto moderno (y posmoderno) que tan bien conocemos: ese no tener lugar propio, ese ir de un asunto a otro, sin rumbo fijo, como el flâneur de Baudelaire o el internauta. El ensayo es hijo de la muerte, de un sujeto que se sabe frágil y mortal y, por eso, no puede detener la mirada por mucho tiempo en el mismo sitio. El piadoso deseo, "vivir quiero conmigo", que fray Luis de León, desde la confianza estoica (y cristiana), proclama en un célebre poema, se convierte en una tarea imposible. Porque "yo" solo señala un cruce de coordenadas. Un espacio secreto, pero nunca una cámara sellada. En las paredes hay grietas, ventanas mal cerradas, manchas de humedad. Existir es saberse desbordado. Si queremos seguir usando la primera persona, solo cabe hacerlo desde la sospecha de la impostura, desde un "yo sin garantías", como apunta Ingeborg Bachmann. Por ello, hay algo en la palabra escrita que vuelve siempre, con una fascinación peligrosa, al anonimato de tantos textos medievales. Porque escribir puede ser también una forma de confundir las huellas, de dejar un rastro borroso, en un mundo (el nuestro) donde todo (desde nuestras señas personales, reproducidas una y otra vez en múltiples bases de datos, hasta las páginas que visitamos en Internet o las compras que hacemos) busca definirnos, catalogarnos, crear, como se dice ahora, "un perfil".
Para pactar con el monstruoso Polifemo que cada uno llevamos dentro es preciso quizá llamarse Nadie. Se escribe siempre con seudónimo.


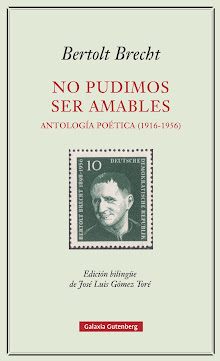






























No hay comentarios:
Publicar un comentario