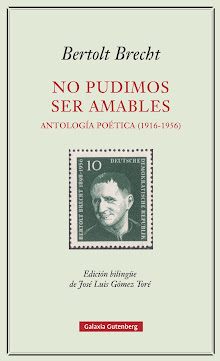sábado, 21 de enero de 2017
The Child is father of the man
El padre mira al niño señalar los objetos, los animales, los seres que componen su universo pequeño, en expansión. El niño nombra o pide al padre que nombre lo que ve. El niño lo repite como puede. A menudo, solo las sílabas finales. No ha cumplido dos años. El padre piensa que escribir, en algunos momentos (los mejores), es un esfuerzo por recordar esa época inicial, en que el lenguaje (como el mundo) estaba aún por explorar. Todo era nuevo. Hambre de nombres.
sábado, 7 de enero de 2017
El no lugar del arte (y 2)
 |
| Hic sunt dracones |
Escribir como si uno se entregara a un
placer culpable. Culpable porque, aun cuando se esgriman valores y principios,
la escritura en sí rechaza toda obligación que no sea ella misma. El escritor,
cuando escribe, se descubre como un ser profundamente irresponsable, que apenas
sabe de las obligaciones morales, familiares, cívicas… que constantemente le
interpelan fuera de la escritura, como simple ser humano (Kafka es un doloroso
ejemplo de ese conflicto). Por ello, escribir es al mismo tiempo el acto más
inocente. A menudo se escribe para construir un espacio propio, para encontrar un
refugio, pero rara vez se halla algo que no sea intemperie. Podemos escribir, y
a menudo se escribe, por complacencia narcisista, pero el yo que irrumpe en la
página se nos parece poco. Escribir es acostumbrarse poco a poco a la propia
invisibilidad, a la insignificancia –lo que paradójicamente puede derivar en
una búsqueda enfermiza de reconocimiento por parte de los otros, cuando el
vértigo de las palabras ha desaparecido—. Buscamos un lugar, y lo encontramos,
pero solo para descubrir con estupor, como reza el título de un reciente título
de Jordi Doce, que “no estábamos allí”. Escribir, como ya sabía Blanchot, es
siempre una forma de autoexilio. La escritura es, en esencia, apátrida. No
existe literatura nacional. No sorprende por tanto que el escritor sea siempre
un individuo sospechoso. Se escribe, entre otras cosas, como aprendizaje de la
propia orfandad.
Etiquetas:
apuntes,
escritura,
Jordi Doce,
Kafka,
Maurice Blanchot
jueves, 5 de enero de 2017
El (no) lugar del arte
Por fin pude ver La piedra oscura de Alberto Conejero, dirigida por Pablo Messiez y con una excelente interpretación de Daniel Grao y Nacho Sánchez. El texto, que recrea el personaje de Rafael Rodríguez Rapún, el último amor de Lorca, plantea, entre otros temas, la necesidad ineludible de preservar la creación artística, de salvar la palabra de la barbarie. Como los hombres-libro de Fahrenheit 451 de Bradbury, late en la obra un deber ético asociado a la transmisión de la cultura, por más que en La piedra oscura ese convencimiento nazca de un vínculo muy concreto, de una historia de amor que da sentido al relato de una vida. Como si la palabra, que nace en una época, en un territorio concreto, tuviera que viajar para encontrar esa época, ese país, que, como un eco utópico, se dibuja entre sus líneas.
En un tono muy distinto, entre el esperpento y la comedia negra, una reciente película argentina, El ciudadano ilustre, nos muestra no solo las tensiones entre la literatura y una sociedad proviciana (¿cuál no lo es?), sino también el carácter paradójico del espacio de la escritura. El autor, premiado con el Nobel, que vuelve al pueblo del que huyó (con razón) hace años, se ve forzado a recordar por qué quiso escapar de allí y por qué, por otra parte, su literatura siempre retorna al mismo punto. Decía Valente que el tiempo de la escritura no es el tiempo de la Historia. Tampoco el lugar de la escritura es el lugar del que escribe. Escribimos en un tiempo y en un lugar (el arte es también un producto histórico), pero esa relación con el espacio y la temporalidad dista mucho de ser simple. Escribimos, en gran medida, para abrir otro tiempo dentro del tiempo, otro espacio en nuestro espacio.
Etiquetas:
Alberto Conejero,
apuntes,
El ciudadano ilustre,
escritura,
espacio,
La piedra oscura,
Lorca,
Ray Bradbury,
tiempo
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)