 |
| Hic sunt dracones |
sábado, 7 de enero de 2017
El no lugar del arte (y 2)
Escribir como si uno se entregara a un
placer culpable. Culpable porque, aun cuando se esgriman valores y principios,
la escritura en sí rechaza toda obligación que no sea ella misma. El escritor,
cuando escribe, se descubre como un ser profundamente irresponsable, que apenas
sabe de las obligaciones morales, familiares, cívicas… que constantemente le
interpelan fuera de la escritura, como simple ser humano (Kafka es un doloroso
ejemplo de ese conflicto). Por ello, escribir es al mismo tiempo el acto más
inocente. A menudo se escribe para construir un espacio propio, para encontrar un
refugio, pero rara vez se halla algo que no sea intemperie. Podemos escribir, y
a menudo se escribe, por complacencia narcisista, pero el yo que irrumpe en la
página se nos parece poco. Escribir es acostumbrarse poco a poco a la propia
invisibilidad, a la insignificancia –lo que paradójicamente puede derivar en
una búsqueda enfermiza de reconocimiento por parte de los otros, cuando el
vértigo de las palabras ha desaparecido—. Buscamos un lugar, y lo encontramos,
pero solo para descubrir con estupor, como reza el título de un reciente título
de Jordi Doce, que “no estábamos allí”. Escribir, como ya sabía Blanchot, es
siempre una forma de autoexilio. La escritura es, en esencia, apátrida. No
existe literatura nacional. No sorprende por tanto que el escritor sea siempre
un individuo sospechoso. Se escribe, entre otras cosas, como aprendizaje de la
propia orfandad.
Etiquetas:
apuntes,
escritura,
Jordi Doce,
Kafka,
Maurice Blanchot
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

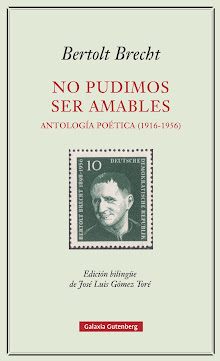






























No hay comentarios:
Publicar un comentario