viernes, 31 de julio de 2009
El santo
De repente, en aquel último y definitivo examen de conciencia, el santo se preguntó si el pecado de orgullo, que tanto le había torturado y que había tratado de expiar a lo largo de innumerables años de penitencia, no ocultaba en realidad otra falta que siempre había considerado una virtud. ¿Debía arrepentirse también de sus excesos de modestia? Al fin y al cabo, el Maestro había resumido todas sus enseñanzas en una sola: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Obsesionado por la idea de la condenación eterna, constantemente torturado por la memoria de sus pecados reales o imaginarios, ¿se había amado él lo bastante a sí mismo? Y si la respuesta era negativa, ¿cómo podía haber amado entonces sin hipocresía al prójimo? Tal vez el odio a sí mismo, que había perseguido día tras día como el necesario tributo a la santidad, no era sino el pecado máximo, una forma diabólica de orgullo que despreciaba el amor misericordioso del autor del universo por todas sus criaturas. El santo permaneció para siempre ante la entrada del Paraíso sin poder decidir si era digno de dar un solo paso hacia sus puertas.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

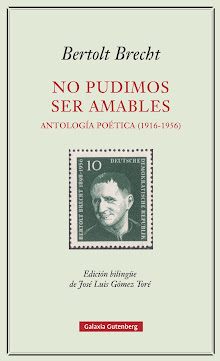






























No hay comentarios:
Publicar un comentario