En el esbozo de un texto teatral, conservado entre los papeles de Celan, uno de sus personajes se pregunta quién no querría callarse en una lengua extranjera. Pareciera que el propio silencio se contagiara de esa extrañeza frente a las palabras que nos lleva a adivinar esas dos voces (si es que son solo dos) que parecen dialogar en todo poema. Sin embargo, para escuchar ese rumor secreto, esa corriente subterránea que introduce a la vez una tensión y una suerte de acorde entre la lengua del texto y el peculiar idiolecto del autor o de nadie (pues Nadie es el nombre secreto del yo lírico), no basta con recurrir sin más al consabido "desvío", a la noción de extrañeza fácilmente asociable al concepto de función poética y a las enseñanzas del formalismo ruso. Hay en esa fecunda discrepancia de la lengua respecto de sí misma algo más que una llamada de atención al lector. No puede reducirse en absoluto a la búsqueda de un efecto estético. Es más, hay algo ahí que parece ir en contra de la noción hoy habitual de estética como contemplación desinteresada. Cuando nos hacemos cargo de la voz que habla en el poema, repentinamente se abre un espacio de sospecha en torno a ese pacto que supone todo acto de comunicación. Se intuye de pronto todo lo que hay de malentendido, de ambigüedad, de juegos de poder, aun de violencia latente, en el hecho de dirigir la palabra a otro.
domingo, 26 de marzo de 2017
¿Poesía como traducción?
En el prólogo a la reciente traducción en castellano de toda su obra poética, Erri de Luca recuerda que su primera aproximación a la poesía fue un disco de su padre con textos de Lorca, recitados por un actor. Ello le lleva a afirmar algo que, en un principio, puede resultar sorprendente: ""Desde entonces, para mí la poesía debe estar en dos lenguas, tener bajo el brazo la página de la lengua original y la de la traducción".
La afirmación del escritor italiano no hace sino constatar una experiencia afín tanto al poeta como al lector de poesía, la de acercarse a una lengua con una historia, una comunidad de hablantes, unas reglas gramáticales precisas, y, sin embargo, no poder desterrar del todo la sensación de que la escritura del poema lleva aparejada una cierta extranjería respecto al propio idioma, incluso en aquellos textos que se aproximan más al habla coloquial. Quizá algo tenga que ver con esto el hecho de que no pocos de los grandes nombres de la poesía del siglo XX (Paul Celan, Ezra Pound, Octavio Paz, José Ángel Valente...) hayan sentido la necesidad de traducir a otros poetas, como si la práctica de la traducción llevara aparejada una cierta experiencia de la lengua, en algún aspecto afín a la de la escritura poética. Como si la poesía fuera una suerte de traducción, pero de traducción de un texto que no existe todavía. El poema como metáfora de sí mismo.
En el esbozo de un texto teatral, conservado entre los papeles de Celan, uno de sus personajes se pregunta quién no querría callarse en una lengua extranjera. Pareciera que el propio silencio se contagiara de esa extrañeza frente a las palabras que nos lleva a adivinar esas dos voces (si es que son solo dos) que parecen dialogar en todo poema. Sin embargo, para escuchar ese rumor secreto, esa corriente subterránea que introduce a la vez una tensión y una suerte de acorde entre la lengua del texto y el peculiar idiolecto del autor o de nadie (pues Nadie es el nombre secreto del yo lírico), no basta con recurrir sin más al consabido "desvío", a la noción de extrañeza fácilmente asociable al concepto de función poética y a las enseñanzas del formalismo ruso. Hay en esa fecunda discrepancia de la lengua respecto de sí misma algo más que una llamada de atención al lector. No puede reducirse en absoluto a la búsqueda de un efecto estético. Es más, hay algo ahí que parece ir en contra de la noción hoy habitual de estética como contemplación desinteresada. Cuando nos hacemos cargo de la voz que habla en el poema, repentinamente se abre un espacio de sospecha en torno a ese pacto que supone todo acto de comunicación. Se intuye de pronto todo lo que hay de malentendido, de ambigüedad, de juegos de poder, aun de violencia latente, en el hecho de dirigir la palabra a otro.
En el esbozo de un texto teatral, conservado entre los papeles de Celan, uno de sus personajes se pregunta quién no querría callarse en una lengua extranjera. Pareciera que el propio silencio se contagiara de esa extrañeza frente a las palabras que nos lleva a adivinar esas dos voces (si es que son solo dos) que parecen dialogar en todo poema. Sin embargo, para escuchar ese rumor secreto, esa corriente subterránea que introduce a la vez una tensión y una suerte de acorde entre la lengua del texto y el peculiar idiolecto del autor o de nadie (pues Nadie es el nombre secreto del yo lírico), no basta con recurrir sin más al consabido "desvío", a la noción de extrañeza fácilmente asociable al concepto de función poética y a las enseñanzas del formalismo ruso. Hay en esa fecunda discrepancia de la lengua respecto de sí misma algo más que una llamada de atención al lector. No puede reducirse en absoluto a la búsqueda de un efecto estético. Es más, hay algo ahí que parece ir en contra de la noción hoy habitual de estética como contemplación desinteresada. Cuando nos hacemos cargo de la voz que habla en el poema, repentinamente se abre un espacio de sospecha en torno a ese pacto que supone todo acto de comunicación. Se intuye de pronto todo lo que hay de malentendido, de ambigüedad, de juegos de poder, aun de violencia latente, en el hecho de dirigir la palabra a otro.
Hace tiempo me invitaron a participar en un encuentro con escritores filipinos organizado en Manila por el Instituto Cervantes de la ciudad. Previamente, me habían pedido que les enviara una selección de mis poemas para poder traducirlos de cara a las lecturas públicas que se celebrarían allí. Recuerdo que uno de los poetas encargados de la traducción me comentó lo difícil que le resultó dar con una versión convincente del verso inicial de mi "Oración a Billie Holiday" ("Maldita sea la música porque no existe"), ya que la lengua filipina no cuenta con un equivalente exacto del verbo "existir". Aquello no solo me sorprendió, sino que me hizo pensar en la probable carga metafísica, incluso teológica, que tuvo en el origen un vocablo que hoy utiliza con toda naturalidad un niño de cinco años, hablante de español, cuando dice a un amigo de la misma edad, que sostiene con igual convicción la opinión contraria, "Spiderman no existe".
El diccionario etimológico de Coromines nos informa que la primera aparición del verbo "existir" data de comienzos del siglo XVII (en concreto, de 1607), si bien ya se usaban, desde mediados del siglo XV, los cultismos "existente" y "existencia". Nada en la lengua es natural ni obvio. Las palabras tienen una historia, incluso una prehistoria. Precisan de una arqueología como la que propusieron Foucault o Nietzsche (este último no soltaba una simple boutade, cuando se temía que no podíamos desembarazarnos tan fácilmente de Dios, cuando seguíamos presos de la gramática). La escritura da fe de ese espesor de la lengua, pero también de sus grietas, de sus puntos de sutura. La lengua, que es uno de los signos de identidad más arraigados de pertenencia a un grupo, se convierte para el escritor consciente de su oficio en un ejercicio voluntario de desarraigo. No tanto de negación de la comunidad como de su puesta entre paréntesis (en concordancia con la irónica respuesta de Beckett a quienes le preguntaban si era inglés: "Au contrarie, Monsieur"). Como si la lengua en su hacerse nunca terminado fuera también el signo utópico (quebradizo, apenas confiable) de una comunidad por venir. Y siempre por hacer.
Etiquetas:
Beckett,
Erri de Luca,
Foucault,
lengua,
Nietzsche,
Paul Celan,
poesía,
poesía y traducción
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


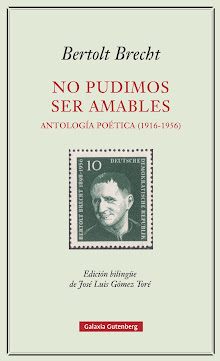






























No hay comentarios:
Publicar un comentario