 |
| Juan Gris |
lunes, 8 de octubre de 2018
Zambraniana
“Escribir es defender la soledad en que se está”, afirma María Zambrano en un ensayo temprano, titulado precisamente “Por qué se escribe”. Pero habría que añadir tal vez que se escribe para defenderse de una soledad e instaurar otra. O más bien, para convertir una soledad sentida como ajena, que se nos impone, en una soledad querida, asumida como el lugar de la escritura y tal vez de la vida. Porque en la soledad, como dice Zambrano, se está, ya se está, pero la cuestión es saber permanecer en ella, no buscar sucedáneos, no huir. O en todo caso, crearse otra, la que emana de la propia escritura. Vivimos en tiempos alérgicos a la soledad. Y uno de sus síntomas es la aversión al silencio, el silencio que es, como afirmó Reiner Kunze, la tierra para el poema. Porque toda escritura implica un cierto mutismo, resulta cada vez más difícil de soportar. Estar hiperconectados, en perpetua disposición a dejarnos distraer por mil estímulos, no permite ese cortocircuito, ese movimiento hacia dentro que es, sin embargo, la condición de un verdadero afuera.
Escribir tiene que ver, para Zambrano, con el secreto. Leer no es compartir ese secreto, no es de ningún modo hacerlo público, sino de algún modo resguardarlo. El que lee, el que escribe está en el secreto, como "se está" en la soledad. Se trata de un secreto a voces, pero secreto al fin y al cabo, puesto que, en última instancia, no es comunicable “sino a quién conmigo va”. Como la carta robada en el célebre relato de Poe, el secreto resulta perfectamente visible y, por ello, pasa desapercibido. No basta con repetirlo, pues solo en la escritura tiene lugar. Acaso también en la lectura, si esta se hace asimismo soledad cómplice, nunca si se ejerce como desciframiento u oficio público. La soledad no admite narración ni explicación posible. Es experiencia. Tal vez la más desnuda. Ni siquiera se dice. Está ahí. Pura respiración. Ritmo y vacío. El riesgo del ahogo. Esa intemperie.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

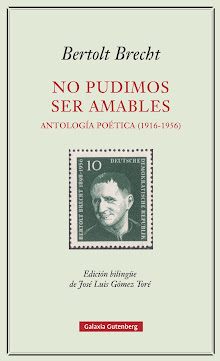






























1 comentario:
Gracias
Publicar un comentario